
Jhon Mario Zuluaga
Director del programa de Comunicación Social - Periodismo de la Universidad Católica de Pereira
Este atípico 2020 nos volteó el mundo; desde el mes de marzo realizamos diligencias y consultas, compramos, vendemos, trabajamos, vemos clases y nos reunimos con amigos y familiares a través de pantallas o por medio de llamadas telefónicas, con las ventajas y desventajas que esto trae consigo.
Algunos se han adaptado de buena manera a lo que se ha llamado la nueva normalidad, mientras otros, entre sollozos, recuerdan cómo era ir a un centro comercial, a una sala de cine, a un estadio o a un salón de clases antes del confinamiento del mes de marzo, con una melancolía que si acaso los deja moverse.
Finalizando el mes de octubre, se popularizó en redes sociales el video de un profesor de la Universidad Federico Villarreal, de Perú, que decidió renunciar en plena clase virtual debido a la indiferencia de sus alumnos.
“Mañana van a decir que el profesor no enseñó nada. No es que el profesor no te enseñó nada, es que tú no leíste. Estoy harto. Ya me harté, ya me harté de verles. La gente va a confiar en ustedes sus problemas y no estudian. Gracias, alumnos. Hasta nunca”, expresó el hastiado docente. Vale la pena aclarar que esto se dio mientras la única cámara que permanecía encendida era la del profesor, vaya sorpresa.
La vida nos movió más allá de lo que pudimos imaginar. En las universidades, por ejemplo, un día nos despedimos, estudiantes y docentes, sin saber que al otro estaríamos parados en nuestros hogares, mirando dónde instalar algún escritorio para asumir el reto de dictar o recibir una clase a través de un computador.
Han sido días vertiginosos para el sistema educativo, en la escuela, en el colegio, en cualquier institución. Los jóvenes se quejan del cansancio que esto les genera, a pesar de estar acostumbrados a perderse en las pantallas de sus celulares, tabletas o cualquier dispositivo.
Ese cansancio no es exclusivo de estudiantes. Los profesores, que también deben permanecer horas y horas sentados frente a la pantalla, se vieron obligados a adaptar las asignaturas a plataformas virtuales, y repensar metodologías para dictar clase, asesorar y evaluar.
Sin duda, este escenario exige un profesor más creativo, osado y comprometido. Qué duro ha sido para aquellos que se declaran enemigos de la tecnología o para los que se resisten a dinamizar sus clases magistrales con recursos didácticos por miedo de ser tomados como profesionales poco rigurosos.
Es justo decir, también, que las críticas se han enfocado más en el desempeño del docente que en el papel del estudiante. Todo aprendizaje significativo parte del interés de los involucrados. Un maestro interesado hace hasta lo imposible por enamorar con su discurso; un estudiante interesado busca la forma, habida y por haber, para aprender.
Lamentamos recordar que el desinterés de algunos estudiantes no nació con las clases en línea, con Zoom, Moodle y otras herramientas. En la presencialidad, el profesor debe preparar sus clases, evaluar, asesorar y acompañar con el objetivo de inspirar a sus alumnos. Hasta aquí, normal. Aun así, por más que se haga, hay algunos casos en los que la labor es -léase despacio- físicamente imposible.
El estudiante desinteresado no hace público que no presta atención en clase, que prefiere charlar por WhatsApp mientras el profesor explica o encender el Xbox antes que hacer un trabajo. Es más fácil ver el problema en el otro, decir que no motiva, que no se hace entender, que es un mediocre.
Para algunos, conectar su equipo a la clase y seguir en medio de las cobijas es un acto plausible y digno de alabar. El estudiante que ingresa puntual, el que pregunta por cualquier lado, llama, hace los trabajos, es el mismo que en la presencialidad se destacaba por su interés.
Es una discusión que muchos odian. Expertos en pedagogía podrán decir que se trata de una lectura primaria porque el profesor está llamado a motivar a sus estudiantes. Claro, el maestro debe ser un apasionado que busque, incesantemente, contagiar a todos sus alumnos; hace parte de la utopía. Pero en algunos casos, sencillamente, no hay eco. Eso es muy difícil de aceptar, especialmente para algunos que saben mucho de Piaget y Vigotsky, pero poco de salones de clase.
El asunto se debe observar holísticamente. En este sistema de formación remota, con todas sus diferencias y particularidades, se necesita de actitud, ahora más que nunca.
O nos quedamos añorando lo que sucedía meses atrás o nos adaptamos. Tenemos que ser diligentes, pero mesurados, para analizar qué ha funcionado y qué no; los desaciertos también hacen parte de la evolución. Muchos, por ejemplo, se han atrevido a asegurar que la situación evidenció que los jóvenes no son nativos digitales, sino nativos de redes sociales.
Luchar contra la ansiedad, el desasosiego y la falta de concentración también hace parte de las actuales actividades formativas; tenemos que ser optimistas para ver oportunidades más allá de los problemas. Eso sí, se requieren políticas que permitan que todos los estudiantes tengan acceso a lo mínimo: un computador y una conexión a internet.
Claro que preferimos la presencialidad, porque nos gusta la gente, el contacto. Ante la incertidumbre, lo más cómodo sería parar y cerrar los ojos, pero podríamos estar desaprovechando una de esas raras oportunidades que nos da la vida para crecer, para probarnos, como el oro, en el fuego.
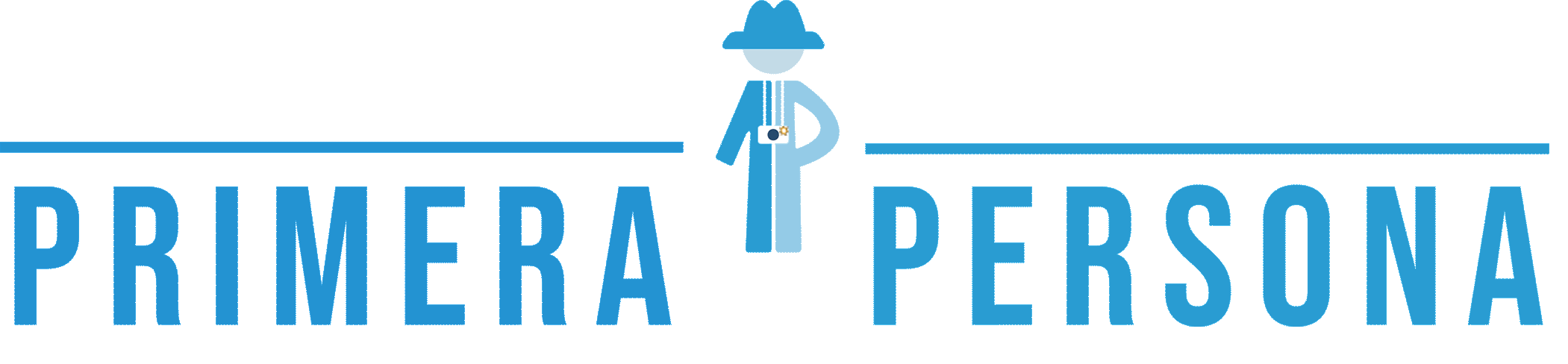
.png)

